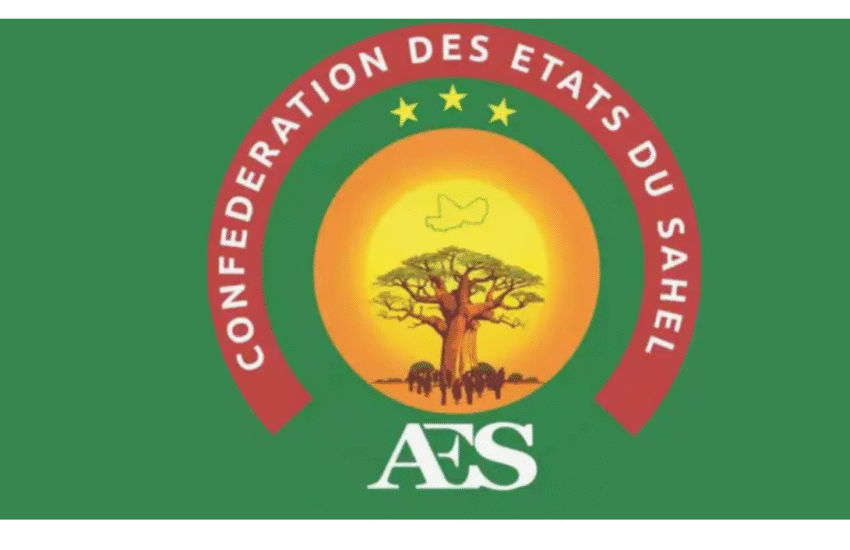Sudán y una nueva crisis que echa más leña al fuego
La junta militar que tomó el poder en octubre de 2021 truncó la transición democrática y su quiebre actual amenaza desestabilizar más la región.
Con una población cercana a los 50 millones de habitantes, Sudán sufrió dos largas guerras civiles, la última finalizada en 2005, y comparte las características de una región inestable como es el Cuerno de África. En efecto, limita con siete países y varios de estos atraviesan conflictos armados, como Libia y República Centroafricana, o Sudán del Sur, el cual se independizo de Jartum en 2011. Etiopía, la nación más poblada de la zona, con unos 110 millones de personas, fue expulsora de poblaciones refugiadas en territorio sudanés, a finales de 2020, cuando estallaron las hostilidades en la región de Tigray, conflicto no resuelto, que generó en parte las más de dos millones de personas desplazadas internamente hoy. Sudán tiene personas refugiadas en varios de estos países y, por ejemplo, en Chad hay casi 400.000.
Antecedentes
En abril de 2019, luego de enormes movilizaciones populares, el ejército concluyó la dictadura islamista de treinta años de Omar al-Bashir, por mucho tiempo con pedido de captura internacional por el genocidio de Darfur. A partir de su caída se respiraban nuevos aires. Una junta militar de transición, con apoyo y participación civil, promovió cambios y descomprimió los aspectos más oprobiosos del gobierno anterior, modificando las relaciones exteriores del país tras años de aislamiento internacional.
Tras el régimen de al-Bashir y la senda desplegada de una esperanzadora transición democrática, Jartum volvió a establecer relaciones con los Estados Unidos y, más tarde, con Israel. De todos modos, los problemas de fondo subsistieron, una economía recalentada, impresionantes inundaciones y escenarios de violencia diversos, como Darfur, junto a desavenencias con Sudán del Sur y Etiopía, entre otros.
Si la transición marchaba en forma favorable, el camino zozobró a partir del 25 de octubre de 2021. Ese día, el General Abdel Fattah al-Burhan, figura fuerte del ejército, dio un golpe de Estado que marcó el hundimiento del proceso de transición democrática iniciado año y medio antes, convirtiéndose en jefe de facto del país. Desde entonces se evidenció una agitación mucho más acentuada que en los primeros meses desde la caída de al-Bashir. A partir del ascenso de este nuevo líder, la protesta creció en Jartum y en otros puntos de la nación exigiendo el retorno a la transición democrática. En cambio, la represión no se hizo esperar y provocó, a fines de enero de 2022, 80 muertes, en aumento a lo largo del año.
Quiebre final y violento
El sábado 15 estalló una crisis que se gestaba desde semanas atrás. A finales de 2022 las negociaciones para retomar el proceso de transición a la democracia, que contemplaron la inclusión de fuerzas paramilitares en el ejército de línea, fracasaron. En consecuencia, los desacuerdos al interior de la junta golpista que tomó el poder en 2021 la terminaron de dividir. El 11 de abril como fecha de restitución del poder a un gobierno civil no se dio.
En esa división, el general al-Burhan, presidente de facto sudanés, debió enfrentar, a partir del día 15, a una milicia paramilitar denominada Fuerzas de Acción Rápida (FAR) que gozan de un elevado grado de autonomía y son comandadas por el comandante cuyo alias es Hemedti, segundo en la línea de mando y oriundo de Darfur, quien se financia con su oro (Sudán es una importante economía aurífera) y sus tropas han participado en el genocidio allí y también en las guerras civiles de Yemen y Libia. Se lo vincula a Rusia como principal apoyo, y la presunta participación de las fuerzas Wagner como en otros escenarios africanos de conflicto, aunque también aparecen los Emiratos Árabes Unidos entre sus alianzas externas.
Mientras tanto, el presidente de facto tiene muy buenas relaciones con Washington, cuyo Secretario de Estado fue casi el primero en exigir la cesación de hostilidades, y el sostén de un poderoso vecino, Egipto, otro actor que ofreció mediar y cuyo régimen es bastante parecido al sudanés, unidos, además, en un contencioso por el aprovechamiento de las aguas del Nilo frente a Etiopía y su Gran Represa del Renacimiento, asunto de más de una década de incómodas negociaciones entre los tres países.
En lo militar, parece haber una relativa paridad entre las dos fuerzas y los ataques de las FAR fueron respondidos por la aviación sudanesa. A resultas de ello, civiles quedaron bajo fuego cruzado, con 330 bajas y más de 3.000 personas heridas (jueves 20, OMS). En Jartum, principal escenario de los combates, la población ya carece de insumos básicos y los hospitales reportan que no hay capacidad ni recursos para atender. Al-Burhan proclamó la disolución de las fuerzas rebeldes y, pese a la poca disposición inicial de negociación mostrada por ambas partes, se acordaron treguas transitorias que, sin embargo, se incumplieron notoriamente.
Perspectivas
Atento a la violencia emergente desde el tercer fin de semana de abril, cabe preguntarse si no se avecina una tercera guerra civil en Sudán. Una nueva contienda haría más insegura una región de por sí estructuralmente nada estable y que padece los efectos de la peor sequía en cuarenta años, con más de cuarenta millones de personas bajo urgente necesidad de asistencia humanitaria. Asimismo, el Nilo es esencial para la estabilidad alimenticia y un deterioro de la situación sudanesa haría peligrar el delicado equilibrio a propósito de la relación con Etiopía y la administración de su Gran Represa, lo que podría truncar el camino de la negociación. Lo que sí es seguro es que a ninguno de estos actores militares se los ve muy interesados por recomponer la búsqueda democrática. Desde 1956, Sudán vivió más en dictadura y gobiernos militares que bajo el mando civil.
Publicado en: